
Dos perspectivas sobre la expansión del españolÁngel López García
Catedrático de Lingüística de la Universidad de Valencia
(España)
Hace ya tiempo que los estudiantes de español como lengua extranjera crecen y crecen. Mientras que, durante la última década, la población hispanohablante (la que lo tiene como lengua materna) ha aumentado en progresión aritmética, la población hispanopracticante (la que lo tiene como segunda o tercera lengua) lo hizo en progresión geométrica. He aquí la ley de Malthus del español. Una ley que preocupa, ciertamente, a sus competidores inmediatos a los que en determinadas zonas disputa y arrebata espacios que antes les pertenecían, pero que no sólo no tiene que inquietarnos a los hispanos, como es obvio, sino que representa una esperanza para el mundo por lo que ahora se verá.
Sin embargo, pudiera suceder que este crecimiento del idioma apareciese enmascarado por una dinámica histórica que no ha dejado de acompañar a nuestra lengua desde su nacimiento, hace ahora —convencionalmente— unos mil años. Quiero decir que eso de crecer no es nada nuevo en la historia del español: toda la Edad Media consiste en una ampliación del reino de Castilla, pero sobre todo en un incremento mucho mayor de los dominios hispanohablantes, los cuales desbordaron ampliamente los límites del primitivo solar castellano a oriente y occidente, hasta el punto de que —no sin motivo— ha habido autores que lo sitúan fuera de las fronteras de Castilla. Así, hemos asistido a una polémica pintoresca (Colodrón, 2004) en la que tres comunidades autónomas españolas (Cantabria, la Rioja y Castilla-León) se han disputado el (supuesto) solar originario de la lengua como argumento para justificar la lluvia de inversiones públicas destinadas a la creación de centros relacionados con el idioma: Cantabria aspiraba a que se erigiese en Comillas la «Universidad del Castellano», la Rioja a que San Millán albergase el «Centro de Investigación de la Lengua Española» y Castilla-León pretendía trasladar a Valladolid la sede de la Real Academia de la Lengua. ¡Increíble! Y eso que los territorios de frontera donde el español se hizo inter-nacional al convivir con otras lenguas y servir de puente entre sus hablantes, los territorios como Andalucía o la Corona de Aragón, primero, y México o Perú, después, no han dicho ni pío. Podrían haberlo hecho. Si notable fue el crecimiento medieval, de espectacular habría que tildar el de la Edad Moderna, cuando el español se convierte en la lengua de veinte naciones americanas y, gracias a ellas, en la segunda lengua de Occidente y la cuarta del mundo entero.
Con todo, quisiera destacar que, aunque no puede decirse que haya cambiado el sentido —siempre progresivo— del desarrollo de la lengua española, sí lo ha hecho y muy claramente su dirección: ahora el idioma crece, por primera vez en su historia, fuera de coordenadas comunitarias, es decir, ya no lo hace como medio de cohesionar a la comunidad, sino por razones de otra índole a las que me referiré en breve. Es algo parecido a lo que sucede en Física de fluidos con los cambios de fase: calentamos agua y su volumen empieza a crecer hasta que de repente, cuando la temperatura alcanza los 100º, hay una fugaz turbulencia y el agua se convierte no sólo en un volumen mucho mayor, sino sobre todo pasa a un estado físico diferente que responde a leyes distintas, el estado gaseoso propio del vapor de agua. Lo mismo puede decirse del español: hace no más de una década comenzó a ponerse de moda en el mundo hasta el punto de que hoy en día, según estimaciones del Instituto Cervantes, lo estudian como lengua extranjera catorce millones de personas como mínimo. En esquema:
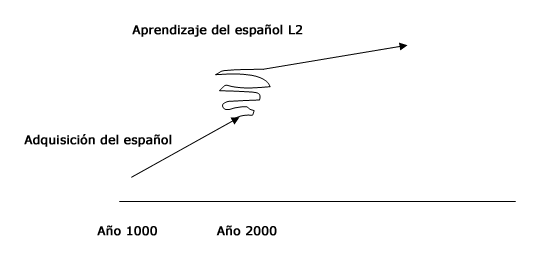
Resulta que, de repente, en esta aldea global en que se ha convertido el mundo, el español ha pasado a ser un negocio. Algunos botones de muestra servirán para ilustrar lo que digo. Un estudio reciente dirigido por Ángel Martín Municio (2003) fijaba el valor económico del español en un 15 % del PIB. Desde entonces, los foros, simposios y reuniones en los que se analiza este tema proliferan a ambas orillas del Atlántico: por ejemplo, en 2006, la Fundación Telefónica y la Secretaría General Iberoamericana patrocinaron un seminario internacional sobre «Valor económico del español: una empresa multinacional» celebrado en Montevideo; ese mismo año, en el monasterio de Suso (La Rioja, España) se celebró la primera reunión del Acta Internacional de la Lengua Española, organizada por el Ministerio de Cultura, la Fundación BLU y la Fundación El Monte y dedicada a analizar «El español como activo cultural y valor económico creciente».
¿Podemos seguir encarando esta forma de crecer como contemplábamos la precedente, como el cumplimiento de una necesidad histórica, la de dotar a España, primero, y a las repúblicas hispanoamericanas, después, de un instrumento de comunicación susceptible de garantizar la cohesión de la sociedad? Es evidente que no. El español que ahora consideramos ya no es una lengua adquirida de labios de la madre y, por lo tanto, imprescindible para vivir; es una lengua aprendida, que podría no aprenderse o aprenderse imperfectamente (es decir, una lengua prescindible) y que, en cualquier caso, se asimila de manera individual, fuera del marco comunitario. Los hispanohablantes nos volvimos usuarios de español sin proponérnoslo y dentro del marco familiar y escolar sin el cual no habríamos llegado ni siquiera a ser seres humanos; en cambio, los estadounidenses, los brasileños, los franceses, los alemanes, los italianos, los suecos, los japoneses o los ciudadanos de Costa de Marfil que estudian español lo hacen por decisión individual y por razones ajenas al deseo de formar parte de la comunidad hispana. En otras palabras que si hasta ahora nos las teníamos que ver con otros hispanohablantes en calidad de interlocutores, a partir de este momento también encaramos una relación con hispanopracticantes que son más clientes que otra cosa.
No tengo claro que estemos preparados para comprender lo que está sucediendo con el español. A juzgar por el absurdo triunfalismo que despiden las declaraciones institucionales, las ponencias de los congresos y los medios de comunicación parece que este ascenso del español vaya a ser algo continuo, siempre progresivo y siempre gratificante. Es un espejismo. Porque si el español es (también) un producto comercial, habrá que considerarlo como a todos los de su género. Su consumo, como el de una loción para después del afeitado o una marca de neumáticos, puede crecer, pero también puede disminuir. Depende. Dependerá de la moda, de la coyuntura, de los competidores, de tantos y tantos factores. Hasta ahora el español no ha hecho otra cosa que crecer. A partir de este momento es de esperar que su progresión adopte más bien la forma de una trayectoria con máximos y mínimos:
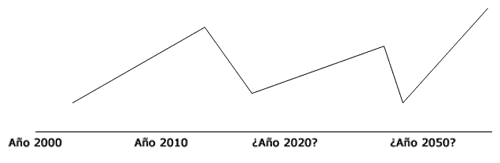
Lo curioso es que esto lo sabe cualquier publicista, pero parecen ignorarlo muchos filólogos. Por eso han llegado a desarrollar un discurso suicida que alguna vez (López García, 2004) he llamado ideología emolingüística (del latín emere, «comprar»). El Big Mac de MacDonald’s no se anuncia como la hamburguesa más vendida, sino como la hamburguesa más deliciosa o más sana o más barata o, si quieren, hasta más cool, argumentos que le sirven para vender más que las marcas competidoras. Pues la lengua española lo mismo. Es absurdo cifrarlo todo en el argumento de lo bien que se vende, primero, porque no es la más vendida del mercado y, segundo, porque en cualquier momento podría dejar de venderse tan bien como hasta ahora. No se le escapa a nadie que una crisis económica que golpease especialmente a los países de lengua española daría al traste con las expectativas de consumo de productos etiquetados o redactados en español y supondría un decrecimiento automático del número de estudiantes de ELE en el mundo. A pequeña escala es lo que pudieron comprobar las empresas extranjeras en la Argentina de la hiperinflación y del posterior corralito hace algunos años. La misma España está edificada —nunca mejor dicho— sobre el monocultivo del sector de la construcción especulativa, con todos los riesgos que ello comporta. También pueden cambiar las modas y deteriorarse la imagen positiva que hoy evoca el mundo hispánico en el imaginario mundial. O, simplemente, cambiar la potencia que domina el mundo, con el consiguiente efecto de arrastre negativo para sus allegados: así, el día que China reemplace a los EE. UU. en el timón económico y político del mundo, es evidente que al español le irá peor, pues no es lo mismo que la moda de nuestro idioma irradie de una gran nación con un 12 % de hispanohablantes, que de una nación cuatro veces más poblada en la que las dificultades para expandir la lengua española son considerables y la cifra de estudiantes de ELE es realmente ridícula.
Sin renunciar al consabido argumento emolingüístico, pienso que habrá que cimentar la expansión del español por el mundo en bases más duraderas y, por lo mismo, más sólidas a la larga. Si el español fuera para el mundo, además de un buen negocio, la lengua de la ciencia, de la cultura o de determinados valores que mereciesen la pena… No nos vendrá mal, para empezar, una ducha de frío realismo: lo primero, hoy por hoy, resulta impensable. Sería suicida no darse por enterado del hecho de que hay un ambiente en el que el español sigue sin ser considerado una lengua «seria» y en el que a casi nadie se le ocurre emplearlo: el ambiente científico (López García, 2005). Presentar una comunicación en español en un Congreso internacional de Física, de Química, de Biología, de Medicina…, parece temeridad o inconsciencia. Un artículo científico en nuestra lengua sólo se acepta como primera salida de un investigador que no tiene acceso más que a las revistas nacionales de los países hispánicos o como trabajo de divulgación. Aunque de forma menos radical, la situación se repite en las Ciencias del hombre, en Psicología, en Economía, en Sociología. No estoy exagerando un ápice. El fenómeno resulta verificable hasta en Lingüística, la ciencia que se ocupa de las lenguas y entre ellas del español. Un examen de las Actas de los Congresos Internacionales de Lingüistas, que se vienen celebrando desde hace un siglo, revela que no se han presentado nunca comunicaciones en español, sin duda porque no fue considerado lengua oficial de los mismos.
Es evidente que en este campo el español no puede competir con el inglés. Sin embargo, no todo es negativo en la relación del español con el inglés. Porque, si por lo que respecta al español científico, las perspectivas son nigérrimas (pero no peores que las de otras grandes lenguas como el chino, el francés o, incluso, el alemán, otrora idioma de la ciencia por antonomasia), por lo que respecta a la expresión verbal de la cultura y de los valores —la otra instancia de globalización que se le abre a nuestra lengua—, el español no necesita competir con el inglés porque constituye su complemento ineludible. Ya aburre tanto conteo demolingüístico de número de hablantes, número de países, número de libros publicados y demás. La lengua española no tiene que enfrentarse a la lengua inglesa dentro de un grupo de idiomas retadores como lo hacen el francés, el alemán, el árabe, el ruso o el japonés. La lengua española es la otra lengua internacional de Occidente y constituye el envés necesario de un haz que habla inglés. En otras palabras, que junto a la perspectiva emolingüística creo que va siendo hora de desarrollar la perspectiva de la alteridad idiomatica.
Los estudiosos y los apologetas del inglés han dado la voz de alarma sobre los peligros que entraña su condición de lengua mundial (Aitchison, 1993; Crystal, 1997). Puede que estén derramando lágrimas de cocodrilo, pero una cosa es cierta: si el inglés quiere ser de verdad una lengua mundial, es decir, una lengua sin adscripciones culturales específicas, tendrá que renunciar a transmitir al mismo tiempo los valores de la civilización en la que surgió. No se puede ser juez y parte a la vez. La lengua de todo el mundo no puede expresar los valores de un octavo de mundo. Acaba de inaugurarse un canal de Al-Yazira que emite en inglés: escúchenlo con atención y verán el exquisito cuidado que ponen los locutores en evitar cualquier término que pueda connotar los valores de Occidente, unos valores que, en teoría, resultan contrarios a la visión del mundo del islam. Mientras el inglés fue lengua internacional, sirvió de escaparate de las virtudes y los defectos de su mundo, el mundo occidental. Desde que se convirtió en lengua mundial, ya no puede seguir haciéndolo. Para un alemán o para un francés el hecho de hablar inglés representa una renuncia a su lengua nacional, pero difícilmente a su civilización occidental, pues todas las lenguas europeas la encarnan por igual. Pero para un chino, para un árabe e, incluso, para un hindú pasarse al inglés puede tener un costo terrible, el de perder su identidad grupal y su conciencia étnica. Este peligro se está evitando —en los organismos internacionales, en las grandes empresas, en los congresos internacionales— a base de despojar al inglés de sus rasgos culturales más característicos hasta convertirlo en lo que se suele llamar basic English o simplemente globish.
Mas si la lengua internacional de Occidente deja de serlo por volverse lengua mundial, ¿cómo expresaremos los valores occidentales de forma inequívoca?: en lituano o en neerlandés o en griego o en rumano o en polaco o en húngaro…, claro está. El problema es que las otras civilizaciones tienden a estar caracterizadas por un idioma, no por una constelación de ellos. La civilización islámica se define simbólicamente por el árabe, la lengua sagrada del Corán, la sintoísta, por el chino, la hindú, por el hindi. ¿Y la occidental? ¿Qué lengua se propondrán como objetivo del aprendizaje aquellos pueblos no occidentales que quieran entablar algo más que una relación comercial o tecnológica con Occidente? Excluido el inglés, que estudian de todas maneras y que, como lengua mundial, queda al margen de estos parámetros simbólicos, sólo podemos optar por una de las grandes lenguas internacionales de Occidente: por el español, que es la más hablada, o por el portugués o por el francés o por el alemán. Pero antes de reabrir la caja de Pandora de «los alegres guarismos de la demolingüística» (Salvador, 1987), bueno será reflexionar sobre las civilizaciones y hasta sobre un asunto de rabiosa actualidad como es el de su choque inminente o el de una posible alianza entre ellas.
Es conocida la postura de Huntington (1996) quien sostiene que en el mundo hay una media docena de civilizaciones y que su choque es inminente: una de las pruebas que aporta —para lo que se ha molestado en escribir un segundo libro (2004)— es el peligro que la masiva inmigración de los hispanos a EE. UU. representaría para Occidente. ¡Y yo que pensaba que los hispanos somos occidentales! Según este señor Huntington, no formarían parte de Occidente porque las características que definen la civilización occidental incluyen el cristianismo, la herencia de Grecia y de Roma, la democracia, la economía libre de mercado y el individualismo. ¡Vaya por Dios! Ahora nos enteramos de que los latinos no son cristianos, a pesar de que la justificación colonial de España y de Portugal se basó precisamente en la evangelización de los territorios que les encomendó el papa Alejandro VI. O de que no heredaron a Roma, y eso que se empecinan en hablar lenguas románicas como el español y el portugués (en contraste con los EE. UU., por cierto). O de que no son democracias (en gran medida porque la política de la Casa Blanca se ha cuidado de impedirlo, diría yo): hombre, son democracias imperfectas, pero el que esté libre de un Guantánamo que tire la primera piedra. O de que no son individualistas ni afectos a la economía de mercado: pues miren, fuera del caso residual de Cuba (una vez más, apuntalado desde el Departamento de Estado de Washington), ustedes me dirán qué demonios son. Dejémonos de bromas: si los latinos son diferentes es sólo por la lengua, porque hablan español y portugués en vez de inglés; todo lo demás es pura ficción interesada de este pintoresco aficionado a la taxonomía civilizatoria.
Eso que llamamos Occidente es una realidad sociocultural —también política y económica— que se reparte entre América y Europa con unos quinientos millones largos de habitantes más o menos a cada lado del Atlántico. En conjunto se trata, pues, de un bloque de más de mil millones de personas, el cual representa una de las líneas de fuerza del siglo xxi, al lado de la civilización islámica, la china y la india, con parecido número de habitantes y un creciente poder económico y militar (también hay otras, pero de momento no participan de este sistema opositivo):
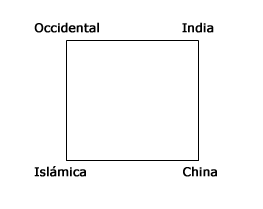
En este cuadrado semiótico se ponen de manifiesto algunas tensiones, de todos conocidas. En el momento presente, los términos horizontales contraen una relación de colaboración, mientras que los verticales se hallan manifiestamente enfrentados: existe un enfrentamiento explícito de Occidente con el islam y un enfrentamiento larvado de la China con la India. Algo habrá que hacer para prevenir el desastre tan apocalípticamente proclamado por el Sr. Huntington. Pues bien: el ser humano sólo conoce una manera de reemplazar la agresión bruta a que le inclina la dotación genética de sus antecesores evolutivos y es reemplazarla por la discusión, primero, por el diálogo, después, y finalmente por el pacto. Para ello debe servirse del único factor que verdaderamente lo distingue de los demás animales: el lenguaje. Hablar, hablar y hablar, no hay otra solución. El problema es en qué lengua.
Antes de discutir este asunto, quiero prevenir una objeción previsible y es la de quienes piensan que el acercamiento entre civilizaciones puede sustentarse simplemente en factores culturales: contra lo que se suele creer, es mucho más sólida una vinculación basada en el bilingüismo que la que pretende sustentarse en el biculturalismo. Existe una tendencia, sin duda bienintencionada, a creer que si asimilamos ciertos elementos de las culturas ajenas y nos acercamos a sus prácticas sociales, estaremos tendiendo un cable a sus civilizaciones antagónicas. Es un error. El 11-S de Nueva York, el 11-M de Madrid y el 11-J de Bombay han demostrado sobradamente que la moderna tecnología, una de las creaciones más singulares de la cultura occidental, puede ser usada eficientemente contra la civilización del mismo nombre o contra sus aliadas. En otras épocas ha sucedido lo mismo. Por ejemplo, la institución cultural del morabito, del monje-soldado, es algo típicamente islámico, un sistema del todo ajeno a los cenobios cristianos, pensados para refugiarse de las asechanzas del mundo; sin embargo, fueron precisamente las órdenes militares cristianas, hechas a imitación de dicho modelo, las encargadas de defender Jerusalén, Rodas o las fronteras de la España cristiana durante la Edad Media. Por eso, tengo por improbable que el gusto por la comida sushi, por los kimonos o por los jardines de rocas nos acerque a una alianza con la civilización japonesa.
Vuelvo a la cuestión del idioma representativo de Occidente. No se puede discutir, dialogar y, a la postre, terminar pactando sin la lengua. Pero aquí no se discutirá del precio del barril de petróleo, se hablará de emociones, sentimientos e ideas. Por lo pronto, las lenguas, al nombrar las realidades culturales, les prestan un valor simbólico y las dotan con todo un sistema de connotaciones que limita la superficialidad del préstamo: muchos productos que los árabes trajeron a Europa a través de Al-Andalus, como el arroz o las naranjas, fueron aceptados sin implicación psicológica adicional por los europeos, pero los numerosos préstamos léxicos y fraseológicos del árabe al español (cerca de cuatro mil, según la estimación conservadora de Rafael Lapesa), al denotar una forma de vida más que unos simples objetos, no pudieron dejar de arañar la conciencia íntima de los hablantes, como muy bien mostró Américo Castro (1954) en su célebre y polémico ensayo. ¡No se puede estar diciendo continuamente si Dios quiere (insallah) sin que ello marque una manera de ver el mundo! Y es que al verbalizar la realidad, referencial o mental, la lengua introduce un sesgo simbólico, pues siempre representa un proceso de selección, tanto en amplitud como en profundidad abstractiva. Sin embargo, sorprendentemente y pese a ser el árabe, tras el latín, nuestra segunda lengua clásica, su presencia en el horizonte intelectual de los países hispánicos es muy reducida.
Es un error, un inmenso error. Porque la condición para que una lengua occidental distinta del inglés básico (en el que se escriben los manuales de instrucciones de los artilugios mecánicos y con el que uno se defiende malamente en los hoteles del mundo) pueda ser tomada en serio por otras civilizaciones es que estas deben sentirse reflejadas en ella, en justa contrapartida del reflejo que de las lenguas europeas acreditan todos estos idiomas en su piel léxica. Es la condición de existencia de la alteridad comunicativa: para que pueda sentirme vinculado al otro y alternar con él o ella es imprescindible que compartamos un mundo de vivencias en el que ambos nos sintamos reflejados. Cada uno es cada uno y tiene su perspectiva particular sobre dichas vivencias, pero las vivencias, repito, deben ser comunes: de lo contrario no hay alternancia —sobre alter— posible, sólo la condición de ajeno —sobre alius— y el consiguiente extrañamiento. Esto resulta obvio en el interior de una misma lengua donde yo y tú compartimos el código y las implicaciones que se siguen de casi todos los elementos de los que nos servimos. Pero entre dos lenguas ya es más difícil mantener el equilibrio, pues cada vez que hablemos o escribamos la del otro, nos sentiremos traicionados, como si instancias ajenas a nuestra voluntad y a nuestros sentimientos nos estuvieran manipulando y aherrojando. A no ser que la otra lengua incorpore de alguna manera dicha voluntad expresiva y dichos sentimientos…
El problema es que todas las demás civilizaciones reflejan, como un estigma, en sus lenguas representativas, el impacto de Occidente, pues todas fueron colonizadas tras su derrota militar por las potencias occidentales entre el siglo xix y el xx, a veces incluso antes: la islámica ya desde las Cruzadas y, sobre todo, tras la expedición napoleónica a Egipto; la hindú desde la conquista inglesa de la India; la civilización china desde la guerra del opio; la africana desde que franceses, ingleses y alemanes asentaron la bota militar en el continente y se lo repartieron en la conferencia de Berlín; la japonesa cuando la bomba atómica lanzada por los EE. UU. pone fin a la segunda guerra mundial. La consecuencia, repito, es que, lo quieran o no, el árabe, el chino, el hindi, el swahili o el japonés están traspasados por miles de términos procedentes del inglés, del francés y del alemán, los cuales les hablan de otro mundo, un mundo que desean y, a la vez, aborrecen porque son conscientes de que no ha habido reciprocidad, de que sus propias lenguas y culturas no llegan a tener más que una presencia vestigial en la otra parte, como términos culinarios y poco más, con los que difícilmente se puede aspirar a influir en la mentalidad de los occidentales. El distanciamiento, ya que no el choque, entre civilizaciones está así servido.
Y aquí aparece el español. ¡Hemos oído tantas veces el planto por las ocasiones que perdieron los países hispánicos en el siglo xix, cuando las demás potencias europeas —Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania— o americanas —EE. UU.— se hacían con el control del mundo mientras nosotros nos hundíamos en una decadencia de la que no hemos empezado a salir hasta la segunda mitad del siglo xx! Pero ahora estamos en disposición de cobrar los intereses de esta involuntaria apuesta de futuro: las demás civilizaciones no ven a los países hispánicos como colonizadores (con la excepción de la efímera y poco profunda presencia militar española en el norte de Marruecos), a pesar de que el mundo hispánico forma parte de Occidente con pleno derecho. Y no sólo eso. La lengua española, junto con la portuguesa y la catalana, reflejan el mundo cultural de los árabes en miles de términos léxicos, por lo que representan para la civilización islámica un interlocutor familiar, un mundo alternante, nunca un mundo ajeno.
Creo que ha llegado el momento de que la ideología emolingüística de la lengua española sea, si no sustituida, al menos completada por una ideología de la alteridad idiomática que es, no se olvide, una ideología de la comunicación y, por ello, profundamente humanística. El español incorpora sin violencia elementos fundamentales del patrón cultural de las lenguas semíticas y, en particular, de la lengua árabe: es dudoso que Occidente y el Islam puedan llegar a una alianza; como mucho —y ya es bastante— llegarán a un diálogo de civilizaciones, pero, al menos, tienen a su disposición en la lengua española un fondo léxico común que está profundamente anclado en el subconsciente de sus ciudadanos y que los hace partícipes de percepciones, emociones y cogniciones similares en muchos aspectos. Obra en interés de todos, no sólo de los hispanohablantes, el llegar a potenciar este conocimiento mutuo promoviendo acciones educativas y culturales en dicho sentido.
¡Y luego se sorprenden de que la lengua española tenga tan buena imagen en el mundo y de que el número de estudiantes de ELE crezca exponencialmente cada año! No hay de qué extrañarse: el español, por complejas razones históricas que acabo de exponer brevemente, ha llegado a ser la lengua de los otros por antonomasia (la de vos-otros que dialogáis con nos-otros) y, naturalmente, puestos a aprender un idioma además del imprescindible inglés global, uno opta siempre por lo que tiene más cerca del corazón y de la cabeza, por el otro que también es el uno. Claro que no basta con proclamarlo, habrá que publicitarlo y potenciarlo al mismo tiempo. ¿Saben los pueblos ajenos al mundo hispánico —es decir los que no hablan español ni están, como Brasil o EE. UU., en su frontera— que se trata de la otra lengua mundial de Occidente, la que encarna valores comunitarios ajenos a la explotación del ser humano y, sin embargo, profundamente occidentales? Pues si no lo saben, habrá que hacérselo saber: he aquí una labor de propaganda (en el mejor sentido de la palabra) que, hecha salvedad de Vasconcelos y sus compañeros del Ateneo Mexicano de la Juventud, está casi toda por hacer. En cuanto a la potenciación, cabe decir otro tanto: hoy que la Asociación de Academias de la Lengua Española ha hecho posible el sueño de considerar conjuntamente todas las variantes léxicas del idioma, bueno será plantearse la conveniencia de adoptar para la norma no sólo las más extendidas, sino también las que reflejan captaciones cognitivas y emocionales compartidas con otros pueblos de la tierra, primero los amerindios, luego los asiáticos y los africanos igualmente. ¡Queda tanto por hacer y no hemos hecho más que empezar!
Bibliografía
- J. Aitchison (1993), El cambio en las lenguas: ¿progreso o decadencia?, Madrid, Alianza.
- A. Castro (1954), La realidad histórica de España, México, Porrúa.
- V. Colodrón (2004), «¿De quién es la lengua española? (y ¿quién tiene más derecho a sacar partido de ella?)», Cuaderno de lengua: crónicas personales del idioma español, Majadahonda (Madrid), n.º 30, 23-8-2004.
- D. Crystal (1997), English as a Global Language, Cambridge, Cambridge University Press.
- R. P. Huntington (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New Yorf, The Rockefeller Foundation.
- R. P. Huntington (2004), Who are We? The Challenges to America's National Identity, New York, Simon & Shuster.
- Á. López García (2004), «¿Ideas o ideologías sobre la lengua española?», ponencia presentada al simposio El español como ideología en la era de la civilización, organizado por José del Valle (CUNY) en el The King Juan Carlos I of Spain Center (NYU), Nueva York, 31 de marzo / 1 de abril de 2004.
- Á. López García (2005), «Sobre la norma sintáctica del español científico: un reto para la expansión del idioma», en Filología y Lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis, Madrid, CSIC / UNED / Universidad de Valladolid, tomo I, 545-559.
- Á. Martín Municio (2003), El valor económico de la lengua española, Madrid, Espasa.
- G. Salvador (1987), «Los alegres guarismos de la demolingüística», en Lengua española y lenguas de España, Barcelona, Ariel, 45-66.