
El español y cienciaÁngel Martín Municio
Los orígenes de la ciencia y del lenguaje científico
No tiene demasiada importancia si las primeras señales de una incipiente comunicación científica fueron los elementales algoritmos de las tablillas de arcilla en el periodo paleobabilónico, o los cálculos de volúmenes en los papiros egipcios del segundo milenio antes de nuestra era, o el sistema sexagesimal mesopotámico. Da igual porque la comunicación matemática nació cuando, cientos de miles de años antes, las conexiones sinápticas del cerebro en evolución permitieron al hombre contar, en coincidencia con el origen del lenguaje y en coincidencia con el origen de su propia naturaleza; para luego, en su interacción con el pensamiento, comenzar el razonamiento abstracto. Y no será en vano que filósofos, lingüistas y antropólogos coincidan en reconocer que sin el concurso de los signos seríamos incapaces de reconocer las ideas. El pensamiento en sí mismo sería como una nebulosa donde nada está necesariamente delimitado, y donde nada sería distinto antes de la aparición de la lengua. De aquí que el pensamiento sea imposible sin lenguaje; y más aún, como aseguró en el s. xviii el gran naturalista Buffon, el hombre habla debido a que tiene razón. Y es así que todo hombre piensa en su lengua, y ella se identifica con sus imaginaciones y sentimientos.
A este propósito no olvidemos que la lengua es la primera ciencia que posee el hombre. La lengua es una primera clasificación del mundo, y ella nos muestra una organización de la realidad; pero esta inicial descripción científica por el lenguaje natural sirve demasiado trabajosamente a ciertos tipos de realidades científicas. El desarrollo de la ciencia y la continua aparición de nuevos dominios van acompañados de una necesidad de superación del lenguaje natural. La lengua natural sirve, sin embargo, a manera de cañamazo sobre el que se enjaretan los términos específicos del lenguaje científico, con pretensiones más o menos universalistas, e, incluso, los mismos sistemas simbólicos con ambición universalista plena. Es a modo de un nivel especial dentro de la lengua general; se trata de una lengua modificada, de un sistema de signos dotado de menos ambigüedad, que se usa juntamente con la lengua natural en proporciones variables. De otra manera, entre el lenguaje natural y el lenguaje lógico-matemático con mayor grado de simbolismo existe un gradiente de cientifismo que tiende hacia la abstracción y a un mejor ajuste a la estructura de la realidad. Todos los dominios de la ciencia se empeñan, sin embargo, en crear un lenguaje simbólico apropiado a su objeto. Objetividad y cuantificación que se van alejando de los modos usuales del lenguaje, a la vez que este se adapta en su intento de lograr aquellos fines.
De esta manera, el lenguaje sirvió siempre para expresar las preocupaciones del pensamiento acerca del origen y la naturaleza del hombre y del universo. Y expresión de estas preocupaciones habrían de ser las creaciones literarias mítico-religiosas en todas las lenguas; las que darían paso a la exaltación artística de los mitos y, a su lado, al razonamiento filosófico y al razonamiento matemático. Sin que deje de tener que ver con esta relación el que, efectivamente, la matemática griega naciera en perfecta unidad con la filosofía; y el que de su identificación naciera el método axiomático-deductivo aún en vigor para la correcta demostración de las verdades establecidas por los teoremas.
De entonces acá, las obras de Arquímedes, Euclides y Apolonio de Parga, y su sistematización, tuvieron vigencia hasta el Renacimiento. Y, entre todas, los 13 libros de Elementos de Euclides —con la Biblia las dos obras que más ediciones han conocido y entre las de mayor influencia cultural en la historia de la civilización— recopilan ordenadamente definiciones, postulados, axiomas y proposiciones, de los que pudo afirmar Rey Pastor: «Si pretendieras agregar o quitar algo reconocerías de inmediato que te alejas de la ciencia y te acercas hacia el error y la ignorancia».
Tras ello, hubo de atravesarse la larga Edad Media en la que los diez siglos árabes y latinos ocuparon un lugar esencial en los orígenes de la ciencia europea. No en vano, las ciencias del cálculo —la aritmética, el álgebra y la trigonometría—, las ciencias de lo concreto y lo práctico deben más a la ciencia oriental que a la griega; y en esas rutas hacia Europa de la matemática y la ciencia greco-oriental —de las que España fue, sin duda, la principal vía de paso— el papel del mundo árabe significó algo más que el de un simple intermediario y aparece representado principalmente por el álgebra de Al-Khwarizmi y la trigonometría esférica de Ibn al-Haytham, o Alhazen, autor de un tratado de Óptica que sirvió de guía de los conocimientos sobre la luz y la visión en el oeste europeo medieval.
Precisamente, una de las interacciones entre el oeste europeo y los centros peninsulares de la ciencia árabe, al finalizar el primer milenio, fue la que representó el tratado De Astrolabia, del obispo de Reims, Gerberto d’Aurillac, pronto papa Silvestre II. A la vez el Canon de Medicina del médico y filósofo Ibn Sina, o Avicena, consolidó el conocimiento médico acumulado por griegos, romanos y árabes. La Óptica de Alhazen y el Canon de Avicena han servido tradicionalmente como piezas maestras para enmarcar el estado de la comunicación de la ciencia universal en la transición al segundo milenio.
Momento este, por otro lado, que supuso la trascendente iniciación del castellano, cuando, en el s. x, el scriptorium de San Millán, centro neurálgico de su biblioteca, pudo participar en el porvenir de la lengua neonata, con los Comentarios a los Salmos, la copia de la Ciudad de Dios de San Agustín, y, sobre todo, el famoso códice 46, diccionario enciclopédico de la época con el vocabulario, la cultura y el pensamiento medievales. Y, ante aquellos iniciales documentos, ante las innovaciones y las vacilaciones lingüísticas de hace un milenio, no tenemos, de entrada, sino reconocer con Marañón los esfuerzos de los que nos precedieron en los siglos pasados porque «los que heredan una gran riqueza no se dan cuenta de ella como los que han tenido que ganarla con su esfuerzo. Nosotros tenemos una situación de privilegio por haber aprendido esta lengua clara de Castilla. Pero este privilegio lo tenemos que merecer cada día con nuestro esfuerzo y con nuestro amor. El tesoro de una lengua ilustre significa un servicio permanentemente alerta, un anhelo constante de perfección». Lo han merecido, en efecto, todos los que, de un lado, tras los balbuceos monacales, han ido pasando hasta nuestros días el testigo de la perfección y la belleza de la lengua; y, de otro, los que en empresas militares, misioneras, colonizadoras y de cultura, la aventaron por mares y continentes.
Sin embargo cinco siglos antes de que el castellano pasara a ser universalidad en Lope, y, en Cervantes, el arranque de los tiempos modernos en la historia del hombre; y mucho antes también de que la lengua fijara su norma en la gramática de Nebrija, sirvió ya a Alfonso X el Sabio como lengua de la ciencia y de la técnica en El Saber de Astronomía y en El lapidario, y como lengua enciclopédica de cultura, del derecho y de la ley, en Las Partidas.
La experiencia americana
Si la transición al s. xvi supuso, con Cristóbal Colón y Vasco de Gama, el descubrimiento de nuevos mundos sobre la Tierra, en la transición al xvii, Galileo dirigió su telescopio a los cielos y allí descubrió también nuevos mundos: que Júpiter tenía lunas, que Venus tenía fases, el Sol manchas y la Luna montañas. De esta manera, si Europa tuvo que empezar a compartir con América su presencia de todo tipo en la Tierra, el cosmos geocéntrico hubo de dejar paso a la imagen heliocéntrica del universo, y la humanidad se vio desplazada desde una posición central predominante, en el medio de todo, al lugar periférico de un planeta menor. Y no cabe la menor duda de que los cambios sociales y políticos medievales bajo la influencia de los inventos de la técnica, los descubrimientos y descripciones de los nuevos mundos y los desamarres escolásticos, experimentaron una coalescencia que propició el nacimiento de la ciencia moderna. Los Principia de Newton, en 1687, como un modelo para la descripción exacta de la naturaleza, significaron el comienzo de la ley y el orden en el mundo físico, y las posibilidades de alcanzar a la descripción del cuerpo humano y de la mente.
Entre tanto, el castellano se había hecho universal con las Crónicas de Indias de los protagonistas descubridores —Colón, Cortés, Díaz del Castillo, Valdivia, Núñez Cabeza de Vaca, Jiménez de Quesada y Cieza de León—. Y si la lengua tuvo a la vez en el Inca Garcilaso un espléndido ejemplo de transducción lingüística y cultural, y el origen de la dimensión de la literatura americana, fueron también el Descubrimiento, sus expediciones, viajes y navegaciones, razones de varias de las aventuras españolas del conocimiento en aquellos siglos. Era, es bien sabido, la época de los viajes de Magallanes y Elcano, de la estancia de Pizarro en Perú y de Cortés en México, y de la apertura de la ruta de las Indias por Vasco de Gama. Lo que forzosamente había de repercutir en el interés singular por las aplicaciones náuticas y cartográficas de la ciencia física y matemática. Y a la vez, indudable por otro lado, que el ambiente de la Corte española favorecía el fomento de las aplicaciones pragmáticas de las matemáticas: la cosmografía, la cartografía, las mediciones geodésicas, la astrología, el arte de navegar, las técnicas de arquitectura y construcción, y la ingeniería militar.
A la sagacidad de Felipe II no pudieron hurtársele ni la decadencia de nuestra matemática, ni que la causa de los errores de nuestras cartas náuticas fuera la falta de conocimientos científicos. Por ello, y como reacción a los nuevos descubrimientos y garantía del éxito de los exploradores y de la resolución de problemas prácticos, Felipe II firmó en Lisboa, el 25 de diciembre de 1582, las cédulas fundacionales de la Academia Real Matemática de la que el arquitecto Juan de Herrera sería su primer director. Acerca de ella, en la dedicatoria que Raimundo Lulio hiciera a Felipe II de su Arbor scientiae, se puede leer: «…mayormente aviendo V. M. en sus felicissimos dias hecho una merced tan señalada en establecer en esta su Corte una Academia donde se leen todas las Mathematicas y Philosophia, poniendo para ello maestros tan eminentes y de tanta erudición y experiencia. Púselo en nuestra lengua Castellana por ser la voluntad de V. Magestad que en V. Academia se lean todas las sciencias en esta lengua, para que tanto bien sea a todos más fácilmente aprehendido y comunicado». A la finalidad de coordinación de científicos y técnicos de todas aquellas disciplinas soportadas por las matemáticas, debió añadirse la importancia del esfuerzo científico cooperativo y, ya en aquella época, la diseminación social del conocimiento científico. Y, a este respecto, no deja de ser curiosa la mención de los famosos profesores de la Academia por parte de algunos de sus alumnos que, evidentemente, no lo fueron menos. Así es el caso de la Epístola de Belardo a Amarilis, en la que Lope habla de sus estudios: primeras letras, artes, Raimundo Lulio, matemáticas…; y, con más detalle, en el acto V de La Dorotea, el autor, por boca de uno de sus personajes, afirma: «Esto estudié en mi tierna edad del doctísimo portugués Juan Bautista Labaña, y solo tal vez juzgo por curiosidad, y no de otra suerte, algún nacimiento; pero no responde a las interrogaciones por ningún caso. El hombre no se hizo por las estrellas, ni el libre albedrío les puede estar sujeto…». Y en la Jerusalén conquistada, una marca original anota «Juan Baptista Lauaña. Mathematico insigne», y, a su lado, los versos: «Maestro mío, si la Etherea mides / o Elementar región, o por la historia / real de España despreciaste a Euclides, / no dejes en sus líneas mi memoria».
Si la Academia Matemática cumplió en el s. xvi y parte del siguiente una misión que bien tuvo que ver con el conocimiento científico y técnico imprescindible a la materialidad de la empresa descubridora, la colonización y, en particular, las grandes expediciones científicas, representaron una impresionante aventura del conocimiento. Sus misiones científicas, concretadas las más de las veces a los campos de la botánica, la minería y la metalurgia, sacaron a relucir nombres ilustres —Alonso Barba, José Celestino Mutis, los hermanos Fausto y Juan José Elhuyar, entre otros— que pusieron en marcha durante muchos años numerosas iniciativas sociales, científicas y del pensamiento, universidades incluidas, bajo el amparo de la lengua. Iniciativas, experiencias y entusiasmo sin límites de las gentes de la ciencia, que afianzaron la personalidad cultural de los reinos americanos. Y fue bajo este ambiente cuando los españoles han realizado una de sus mejores aportaciones a la historia de la química; porque fue esta época la única de la historia en la que nombres españoles se inscribieron en la más famosa, universal y permanente de las cartas de la ciencia: el sistema periódico de los elementos. Figuran en ella tres elementos químicos —el wolframio, el vanadio y el platino— en la historia de cuyos descubrimientos aparecen, respectivamente, los hermanos Elhuyar, el alcalaíno Andrés Manuel del Río y el famoso marino Antonio de Ulloa. Estoy seguro de que no existe mejor escaparate externo ni esquema que más veces se haya reproducido en infinidad de libros de todas las lenguas que el simbolismo universal de la carta periódica de los elementos. Y en esta formidable comunicación de la ciencia, en esta historia, ni antes ni después de la Ilustración ha habido otros nombres españoles descubridores de elementos químicos; época en la que, como en ninguna otra, se acercó a Europa la naciente ciencia española.
Ocurría, además, y sigue ocurriendo, que las regiones periféricas, y este rincón americano lo era, tienen un singular metabolismo cultural. Ocurría y ocurre que la distancia de los centros neurálgicos de renovación cultural hace que sus propios productos sean recibidos con el retraso suficiente para que se ofrezcan distintos y, con apariencia de estatismo se conserven más tardíamente. Conforme a estas ideas, fue Mutis con toda seguridad uno de los representantes periféricos más fieles a esa especie de mosaicismo cultural, a ese cambio de actitud mental, social y científica del hombre renacentista, cuando contempla la nueva relación del hombre consigo mismo y con el mundo, sus nuevas tierras, sus nuevos mares y su nueva naturaleza; la nueva dimensión, espiritual y física, de soledad y de distancia. Porque renacentista fue la atención tan singularizada que Mutis prestó a la experiencia y a la producción de libros sobre plantas. Pero, a la vez, sintió Mutis la necesidad ilustrada de una nueva organización para responder a las apetencias del conocimiento racional, del dominio de la naturaleza y de las causas de las cosas. Y a pesar de que, desde su llegada a Nueva Granada, tuvo que esperar 23 años para conseguir la aprobación real de la expedición, Mutis dedicó a Carlos III, con el nombre de Borbonia Augusta, uno de los más bonitos ejemplares de la Flora de Bogotá. Fue testigo avisado del despertar del mundo cultural y político americano del s. xix, al que de tantas formas contribuyó, incluidas la educación y la formación de elites inquietas y dinámicas de sabios discípulos, y la creación de cátedras, programas y planes económicos, lingüísticos y culturales. Y al reseñar el encuentro de Mutis con Humboldt y Bonpland, bien merece la pena hacerlo con las mismas palabras que lo hizo el mejor historiador de la obra de Mutis, el que fuera Director de la Academia de la Historia de Colombia, Guillermo Hernández Alba: «Por dos meses comparten la mesa y el hogar del patriarca de los botánicos del Nuevo Mundo, que los desconcierta con su sabiduría increíble. Jamás soñaron los dos europeos encontrar en la lejana planicie bogotana una biblioteca especializada como en la misma Europa no llegaron a conocer. Ellos, tan difíciles de sorprender en cuestiones científicas, se vieron súbitamente en un paraíso sin sierpes engañosas, de que era soberano un anciano sacerdote, que hacía cuarenta años ilustraba las ciencias en tales términos que sería pasmo de las edades».
Y a las noticias y comunicaciones científicas llegadas de América se refirió Rodriguez Carracido, Rector de la Universidad de Madrid y Presidente de la Real Academia de Ciencias, de esta manera: «La cultura importada por la dinastía borbónica fue puramente literaria en sus comienzos, pero la gran estimación concedida a los que entonces eran llamados conocimientos útiles promovió los estudios científicos dando la preponderancia a los que conducían a la explotación y acrecentamiento de las producciones naturales. Nuestros estadistas, influidos por las tendencias de su siglo, mostraron gran interés en poseer el inventario de las riquezas minerales y vegetales de las colonias, y con este deseo renació la literatura científica hispanoamericana». Los importantes estudios sobre la minería y la flora americana, y su correspondiente comunicación científica en español, no lograron conectar con todo lo que la ciencia europea venía ya mostrando sobreabundantemente. No supieron nuestros políticos, tampoco con toda seguridad ni los científicos ni los filósofos, compartir las innovaciones metodológicas que suponía la autonomía de la ciencia, entre otras novedades de la vida social y política del s. xvii; ni, mucho menos aún, incorporarse a la posterior revolución y empleo de la química, en el s. xix, que consiguió el aislamiento e identificación de numerosos productos naturales procedentes de plantas. La lengua española que mantuvo las brillantes aportaciones de las singularidades de la flora americana, no pudo servir de medio de comunicación a una posterior ciencia, y que, sin embargo, facilitó el camino a otras lenguas europeas.
Quizá sea conveniente resaltar en este momento que, con la entrada en el s. xix, se difuminó primero, y acabó colapsándose, esa convergencia global de la ciencia española ilustrada con la ciencia europea. Sin entrar en las reconocidas razones de este fracaso, lo cierto es que durante el primer tercio del s. xix se frustraron los signos de continuidad científica a que España aspiró. Sucedió, y es también evidente, que cualquier intento de renovación, fuera educativa o de creación de instituciones, quedaba casi necesariamente rezagado y con perspectivas anticuadas; y la contribución de los científicos, en el mejor de los casos, era informativa y carente en general de la imprescindible aportación creadora.
La ciencia moderna. Europa y España
Y, en lógica consecuencia, muy poco es lo que España y su lengua contribuyeron en este siglo a esa fantástica misión de dar nombre a las cosas recién descubiertas. No estará de más, por otro lado, que recordemos lo que a la naciente ciencia europea le estaba reservado. Porque fue este siglo en el que, de manera completa, vivieron Bernard (1813-1878) y Pasteur (1822-1895), y descubrieron la etiología de las enfermedades y las primeras vacunaciones; y Darwin (1809-1882) publicó El origen de las especies. Fueron además los años de Koch (1843-1910) y del aislamiento de los bacilos del cólera y de la tuberculosis; de Behring (1854-1917) y los sueros antibacterianos. Fueron los años de la genética de Mendel (1865), del descubrimiento de los cromosomas por Flemming (1875) y de los centros funcionales del cerebro por Charcot (1825-1893); de la síntesis de productos naturales, como el índigo, por Bayer (1879), y el gran desarrollo de la síntesis orgánica por Berthelot (1860); del descubrimiento de los rayos X por Röntgen (1895) y de la radiactividad por Becquerel (1896). Fueron los años del nacimiento de la termodinámica (1853), de la teoría de la valencia (1858), de la teoría de los campos electromagnéticos de Maxwell (1864), de la teoría cinética de los gases de Boltzmann (1877), de la teoría de los conjuntos de Cantor (1883), de la lógica matemática de Frege (1892) y de los números algebraicos de Hilbert (1897). A su lado, fueron también los años en los que se llevó a cabo la obtención industrial de la aspirina, del aluminio y del primer colorante artificial; se abrió el primer pozo de petróleo, y se diseñaron el primer motor de explosión y el primer vehículo automóvil con motor de gasolina de cuatro tiempos; se tendió el primer cable trasatlántico y Bell inventó el teléfono; se fabricó el celuloide y la seda artificial; entró en funcionamiento la primera locomotora eléctrica de la Casa Siemens y el alumbrado eléctrico de Nueva York; y tuvo lugar la primera sesión pública de cine.
La historia nos prueba que nuestro último cuarto del s. xix se instauró en una múltiple vaguada: la de nuestro desarrollo científico, la de la institucionalización de la ciencia como actividad socioeconómica e, incluso, la de la consideración social de la ciencia. Y harto parece que de las inquietudes críticas de unos pocos y de las noticias y sucesos que llegaban de Europa, pudieran surgir individualidades e instituciones responsables de ese despegue de la pendiente a ras de suelo con las que divisar, al menos, ya que no alcanzar, el imponente rastro europeo. Múltiple vaguada que alcanzó sus mínimos en las últimas décadas del s. xix, y que, del costado de la modernidad, en los comienzos del nuevo siglo, ya tuvo atisbos de ilusión por la utilidad de la ciencia y el saber; y que, por tanto, habían de manifestarse en la aparición de los medios modernos de comunicación de la ciencia. Y, así, la Sociedad Española de Física y Química se constituyó en 1903, la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en 1908, y la Sociedad Matemática Española en 1911; cada una de las cuales tenía como más importante misión la publicación de la correspondiente revista con los trabajos originales de la incipiente investigación española; y, obligadamente, por supuesto, la de llevar a cabo la conexión con las Asociaciones Internacionales y las Uniones Internacionales, elaboradoras de normas y nomenclaturas para la denominación de sustancias y fenómenos, y el establecimiento de fórmulas. Efectivamente, las asociaciones para el progreso de las ciencias fueron un curioso fenómeno asociativo, síntoma de la popularidad de la ciencia y del deseo de aumentar sus relaciones sociales, que se extendió por los grandes países europeos durante el s. xix. La alemana se fundó en 1822, la británica en 1831, la americana en 1848 y la francesa en 1872.
Si en la transición entre siglos hacia el xx se pudo vislumbrar una débil pero clara pendiente positiva en el avance de nuestra ciencia, y, por tanto, de nuestra comunicación científica, habrían de ser los mismos hombres del xix —Cajal, Echegaray, Carracido, Torres Quevedo, entre los más sobresalientes— los que hubieron de regir las instituciones científicas y administrativas que, bajo la idea de ciencia experimental, maduraron en la primera década del s. xx: el Laboratorio de Mecánica aplicada (1906), el Laboratorio de Investigaciones físicas (1910) y la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas (1907). Se trató, sin duda alguna, de una modesta incorporación de la ciencia española a las corrientes mundiales, con más entusiasmo y mejor intención que los resultados alcanzados. De esta ilusión fueron, sin duda, manifestación las palabras de Blas Cabrera, en una recepción en la Academia de Ciencias con motivo de la visita de Einstein a España en 1923, bajo la presidencia del Rey Don Alfonso XIII, al asegurar: «…la España científica que hoy encontráis en embrión inicia el camino para llegar al lugar que tiene el inexcusable deber de ocupar».
En efecto, sin nombres españoles que merecieran figurar en aquella excelente nómina del s. xix, tampoco es momento de exégesis, bien reconocidas de un lado, ni de lamentaciones inútiles, de otro. Sí es magnífica oportunidad, sin embargo, para que enfilemos el porvenir de la lengua española en el seno de una política lingüística de intelectualización de una lengua estandarizada, que fuerce su incorporación a los grandes sistemas de comunicación y a las interfaces con la moderna instrumentación informática, a la confección y uso de las grandes memorias electrónicas y a la explotación de servicios, a las múltiples necesidades de una correcta creación terminológica, y que, por supuesto e imprescindiblemente, contribuya a la comunicación lingüística de la ciencia y la cultura españolas. Porque, como muy bien se ha escrito (F. Marcos Marín, El español lengua internacional. Fundación Juan March; Madrid, 1995): «La conclusión dista mucho, por el momento, del triunfalismo engañoso de los desinformados de turno: la internacionalidad del español es más relativa que absoluta, aunque esta consecuencia no sólo depende de la utilización, sino también de la falta de inversión. El español podría ser realmente una lengua internacional si se realizaran los esfuerzos oportunos para que así fuera, lo que equivale a decir si se considerara la rentabilidad de la inversión lingüística». Habida cuenta de que esta adecuación, y la capacidad de acceso de las lenguas a las nuevas tecnologías, se está convirtiendo en algo así como una forma de selección natural previa, que va a regular su supervivencia en el seno de una nueva modalidad de darwinismo social. Adecuación que ha de enraizarse en la cultura y suponer la imposición de determinadas pautas sociales y políticas. A fin de cuentas, no es sino la propiedad que tiene la tecnología de configurar la sociedad. Y, particularmente, como fruto de las consecuencias de la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la evolución de la sociedad civil, sus riesgos y esperanzas: empleo, trabajo, cultura, acceso al conocimiento, derecho, democracia, educación y ética. A lo que se unirá toda una colección de factores adicionales de crecimiento al estilo de la educación continuada y en la salud; la telemedicina y el teletrabajo; las industrias culturales, de masas —electrónica, informática, fotografía, micromecánica, etc.—, de formación, del ocio y del espectáculo; el aprovechamiento de la evolución de la demografía; las actividades de asociación no lucrativas; los servicios propios de los sistemas de control y redistribución —banca, seguros, administración, etc.—; el multilingüismo como factor fundamental de interdependencia; y, en general, la impregnación del medio humano y la satisfacción de sus intereses materiales, espirituales o políticos, por las facilidades de comunicación.
El lenguaje científico
Entre las múltiples referencias que han destacado la importancia del quehacer lingüístico al servicio de la comunicación científica, pocas tan autorizadas como la del profesor Lapesa, hace más de un cuarto de siglo, cuando afirmaba: «No podemos desatender el momento histórico en que vivimos. La sociedad se transforma; la ciencia y la técnica llenan de realidades nuevas el mundo; las formas del vivir cambian a ritmo acelerado. La sacudida alcanza con intensidad sin precedentes al lenguaje. De una parte, por la invasión de palabras nuevas, resultado unas veces de la mayor comunicación entre los distintos países y de la uniformación internacional de las formas de vida. Otras veces, como consecuencia de la ampliación del campo de intereses del hombre medio, a quien afectan rápidamente los progresos científicos y técnicos que antes eran sólo materia de especialistas. Es preciso que la Academia esté a la altura de las circunstancias para que la riada no sea inundación destructora, sino fertilización de nuestra lengua y refuerzo de su unidad (…)». Si de esta manera, y con la mejor autoridad, queda justificada la atención de la lengua a la erudita innovación de las ideas, según el planteamiento orteguiano «el acto creador responde a una apremiante necesidad de decir». Y, como corolario, el hombre tiene mucho que decir porque tiene mucho que hacer; y, dentro de este quehacer, el hombre busca la verdad de la naturaleza en una función inventiva que abarca la creación poética, el decir del pensador y el filósofo para entenderse consigo mismo, y, además, la actitud del científico para expresar el nuevo fenómeno o la nueva propiedad del mundo. Y, de esta manera, fenómenos físicos y biológicos, propiedades de la materia, sustancias, formas, seres vivos, etc., van pasando a tomar parte de esa realidad a la que hay que nombrar. Así pues, las verdades del mundo y de la vida, cualquiera que sea el nivel de su significación, van a necesitar una innovación semántica en la que van a coincidir el poeta, el pensador y el científico.
Así, cuando los hombres de mi generación entrábamos en la universidad acababa de comenzar la aplicación clínica de la penicilina, los demás antibióticos estaban por descubrir, no se había inventado el transistor y, en geología, ni se hablaba de la tectónica de placas. Los elementos químicos andaban alrededor del centenar, frente a los 112 hoy descubiertos y nombrados. Nadie había oído hablar de los púlsares y los quásares. No existía ninguna de las técnicas hoy tan habituales de la imagen médica, al estilo de la ecografía, la resonancia magnética y la colonoscopia, o de la cirugía láser y la angioplastia. La farmacología no había prolongado nuestras vidas con los b-bloqueantes, los antisentidos y la acción sobre los canales de iones o los fenómenos de apoptosis. Con dificultad se podía prever el desarrollo actual del espacio y los océanos. Más aún, en poco más de una década se han identificado nuevas enfermedades y nuevos mecanismos etiopatológicos. La transducción de señales biológicas está dando lugar a un completo universo de nuevas y singulares proteínas. Los procedimientos de la biotecnología han engendrado los anticuerpos monoclonales, las interleuquinas y los interferones, los animales y plantas transgénicos, la terapia génica y la fecundación in vitro. Entre otras muchas aportaciones de la moderna biología, los procedimientos experimentales de amplificación del DNA y las técnicas de clonación destinadas tanto a la reproducción como a la obtención de materiales celulares especializados para su utilización terapéutica. Las ciencias ambientales y el estudio del cambio climático han sacado a relucir el agujero de ozono, la lluvia ácida y toda una serie de contaminantes químicos. Los descubrimientos de nuevos materiales han creado los fulerenos y los nanotúbulos. De las ciencias de la computación y la ingeniería del conocimiento han emergido con una rapidez extraordinaria nuevos lenguajes de programación, las redes neurales y la inteligencia artificial, que intentan desvelar o imitar, a toda la distancia que se quiera, el funcionamiento del cerebro humano. Y hoy mismo, surgen nuevos campos del conocimiento al estilo de la genómica, la proteómica y la bioinformática, rellenos de conceptos, de estrategias y de métodos nuevos que hay también que nombrar.
Precisamente, porque hoy grandes zonas de la biología son principalmente matemáticas; es el caso, por ejemplo de la genética de poblaciones. Cuando la biología se interpreta en términos de la química y de la física, y resultan de esta manera las zonas del conocimiento que responden a los nombres de bioquímica y biofísica, se tiende a prescindir de lo descriptivo a favor de lo cuantitativo; se sustituye la palabra por la magnitud y su valor por el número. Merced a las matemáticas, las estrellas han salido de la mitología para figurar en las tablas de las magnitudes astronómicas. Y cuando las matemáticas se instalan en el meollo de una ciencia, los conceptos de esa ciencia, sus métodos y su comprensión se vuelven, inexorablemente, menos reducibles al lenguaje corriente. Y todo ello conforma cuantitativa y cualitativamente el incremento de la información científica y atestigua la creciente complejidad de la terminología de la ciencia. A ella contribuye actualmente, a través de su actividad en campos relacionados con las ciencias, cerca del 80 por ciento de los hombres y mujeres situados en la cima del nivel intelectual. Asimismo, las publicaciones de los últimos años en los campos de la ciencia y de la técnica están dando origen a un nuevo lenguaje que contiene unos tres mil términos técnicos adicionales innovados cada año; con mucha diferencia, el mayor porcentaje de todas las innovaciones lingüísticas. Datos contundentes de la insistencia y la rapidez con que los avances de la ciencia y la tecnología se abren paso en la terminología de la ciencia.
Quienes tabulan el crecimiento de las ciencias están trazando, simplemente, el nuevo mapa del mundo. Y en este mapa se puede contemplar que más del noventa y cinco por ciento de todos los hombres y mujeres de ciencia de todos los tiempos están vivos en la actualidad; que el número de trabajos relevantes en los campos de la física, la química y la biología durante los últimos años pasa de los tres millones; y que en cada una de las últimas décadas se duplican los índices críticos de las publicaciones científicas. Sin embargo, no deja de ser extraordinariamente significativo que si en la época en que Lapesa decía aquello de que la ciencia y la técnica llenan de realidades nuevas el mundo, los contenidos científicos en la moderna biología se duplicaban aproximadamente cada diez años; hoy, al cabo de un par de décadas, esta duplicación de los nuevos hallazgos tiene lugar cada 15 días.
Estas y otras muchas aportaciones científicas han sido la causa de la afirmación del periodista Stewart Brand cuando afirma: «La ciencia es lo único noticiable. Cuando uno ojea un periódico o una revista, todos los contenidos de interés humano son el mismo él-dijo-ella-dijo de siempre, la política y la economía los mismos lastimosos dramas cíclicos, las modas una patética ilusión de novedad, y hasta la tecnología es previsible si uno sabe algo de ciencia. La naturaleza no cambia demasiado; la ciencia, sí, y los cambios se acumulan alterando el mundo de manera irreversible».
Situación global que ya fue reconocida en nuestro anterior Congreso de Zacatecas (L. Pagliai, I Congreso Internacional de la Lengua Española; Zacatecas, México), al afirmar: «La situación del español en la ciencia y la tecnología nunca hubiera sido una preocupación en un congreso internacional de la lengua española de no haberse producido un cambio sustancial en la superficie de contacto entre ciertos productores de sentido científico-técnico y una importante mayoría de extraños a él. Mientras nuestros lógicos, matemáticos o físicos hablaban entre ellos (bien o mal, con mucha o poca contaminación lingüística, de acuerdo o no con la norma y el uso de la lengua), por ejemplo sobre las expresiones del álgebra de Boole, a muy pocos incomodaba: nada nuevo desde Pitágoras, Euclides o Aristóteles en el discurso científico de Occidente. La cuestión cobró dimensiones de problema acuciante cuando sofisticaciones científicas —precisamente como el álgebra de Boole— desembocaron en desarrollos tecnológicos patentables y en productos de una industria de punta que por su intrusión masiva y creciente en la cotidianeidad se convirtió en un hecho de cultura revolucionario. Nadie ignora que los avances actuales en el campo de la investigación científica y los desarrollos tecnológicos ligados a los sectores más dinámicos de la economía tienen en el inglés su lengua vehicular. Verdadera lingua franca del fin de este milenio, su imperio —por el momento avasallante— deriva de problemáticas conocidas por los sociolingüistas: el grado de vitalidad, cohesión, expansión, difusión y penetración de una lengua depende del prestigio que, para propios y ajenos, tenga la cultura de la cual es portadora (…)».
Dentro, pues, de esta reconocida exigencia de una política lingüística coherente, el proceso de intelectualización de la lengua española resulta imprescindible en el quehacer político nacional de la comunicación científica, e, incluso, se ha señalado su urgencia por importantes motivos económicos internacionales. Algunos de ellos, que pudieran afectarnos de forma muy directa, se refieren a la puesta en vigor del Mercado Común del Sur, y a la necesidad de confeccionar repertorios terminológicos especializados —energía, economía, medio ambiente, etc.— en portugués y español, que solucionen múltiples problemas de comunicación entre consumidores y productores de Brasil y las naciones de la cuenca del Plata. Otros influyen, de manera muy general, sobre nuestro prestigio lingüístico y político en el seno de la Unión Europea; y es bien sabida nuestra limitada presencia e influencia en este campo.
En este necesario gran proceso de intelectualización de la lengua española ha de tomar parte una colección de proyectos parciales —que añadir al señalado de los recursos terminológicos— cuyo comportamiento cooperativo sólo puede producirse sobre la base de la coherencia política. Y si a los científicos habría que mostrarles que sus jergas, a veces necesariamente crípticas y casi siempre buscadamente elitistas, tendrían en la lengua y en su corrección un gran valor añadido, la administración y la gestión de nuestra ciencia, bajo cualquiera de sus denominaciones, debería ser consciente de la necesidad de buscar el imprescindible equilibrio entre la lógica aceptación de las novedades, generalmente en inglés, en las revistas especializadas de la literatura científica actual, y el absurdo y cursi desmerecimiento de las publicaciones científicas por el sólo hecho de serlo en español o en revistas españolas, oficialmente desconsideradas en una dudosa apreciación de los méritos investigadores académicos.
La terminología de la ciencia como compromiso social
El lenguaje y la terminología de la ciencia y de la técnica sirven hoy, además, para empalmar los intereses y los logros de la comunidad científica con aquellos otros que sirven a la sociedad y a la cultura. Si bien es cierto que una gran parte de la actividad de la comunidad científica tiene como objetivo principal la búsqueda de la verdad desde una estructura socialmente organizada, otros ingredientes básicos de la actividad científica se refieren a dar el debido cauce a la presentación de sí misma, a la comunicación del nuevo conocimiento como compromiso social y a la transformación del hecho profundo de la verdad científica en opinión, primero del individuo —conocimiento superficial propio del vulgo—, y, luego, en opinión pública como atención colectiva y general.
La terminología de la ciencia ha de servir, pues, a la comunicación interna de la ciencia y, a la vez, al conocimiento público de la ciencia, es decir, a la promoción de la cultura científica y tecnológica. De un lado, la comunicación interna posibilita el paso fácil a través de los dominios particulares de la ciencia. Paso entre las fronteras disciplinares, que es el mismo que ocurrió en la creación científica cuando los hallazgos del químico Pasteur o el físico Röntgen revolucionaron la medicina; o cuando, actualmente, la biotecnología se beneficia de los vuelos espaciales al conseguir una mejor purificación de proteínas y enzimas en condiciones de ingravidez. Sirve, además, esta multiplicidad de dominios para que el especialista no pierda el contacto con los estándares establecidos por otros especialistas, y para que todo su componente terminológico científico y técnico participe en numerosas cuestiones de política pública.
Por otro lado, si desde la revolución científica, hace varios siglos, la repercusión económica y social de la ciencia, y por tanto de su terminología, constituyen un soporte del Estado, a nadie puede extrañar la posición excepcional de la autonomía de la ciencia en el conjunto de la cultura universal. De otro lado, tampoco hace falta excesiva clarividencia para darse cuenta de que la penetración del lenguaje de la ciencia y la técnica no es sólo un problema lingüístico sino que ocupa un lugar importante en los planteamientos políticos y económicos. De esta manera, a la relevancia de la Ciencia y a sus relaciones culturales y sociales se une el valor añadido de que su adquisición y su comunicación pertenecen a esa especie de soberanía compartida que es el idioma común. Soberanía compartida que exige la existencia de los inventarios de voces técnicas y la normalización terminológica de la ciencia en español.
Dinamismo de la terminología de la ciencia
Resulta indudable que frente al fantástico progreso de la creación científica y de su comunicación internacional, el diseño terminológico está obligado a exhibir un dinamismo que se traduzca en responder don prontitud a los nuevos estándares internacionales —por ejemplo, de las magnitudes y unidades de medida y sus símbolos, de las denominaciones de los nuevos elementos químicos desde los números atómicos 106 al 112—; en utilizar los elementos compositivos propios de la derivación léxica; en adecuarse a las complicaciones frecuentes de la sinonimia; en estar vigilante frente a los cambios sincrónicos que se producen en la terminología en los momentos de reestructuración de los dominios científicos; en estar atentos a las relaciones entre las formas nominales y verbales, a los problemas planteados por la aposición de sustantivos en los lemas compuestos y a la evolución fonética de su utilización progresiva. Es, sin embargo, en el nacimiento de los nuevos vocablos, o mientras su asentamiento es oscilante, es decir a su tiempo, cuando la atención terminológica ha de ser más cuidadosa. A este sentido del adelantamiento como norma de la terminología de la ciencia, ya se refería Marañón, en 1956, con motivo del II Congreso de Academias de la Lengua Española, cuando decía: «La vida no se divide ya en literaria y técnica. Quiérase o no, somos ya todos técnicos. El poeta más puro o el filósofo que vive en una pura abstracción están necesariamente contaminados cada una de las horas del día con las ciencias y con su lenguaje, por la sencilla razón de que todos las necesitan. La ciencia y la técnica tienen la vitalidad y la razón de ser suprema de su necesidad y de que, inexorablemente, lo será más cada día. Y su lenguaje es igualmente inseparable de la vida y, en consecuencia, tiene derecho también al cuidado oficial, es decir, a la misma fijeza y al mismo esplendor de sus vocablos literarios. Sobre esto, sobre la razón de incluir las ciencias en los grandes léxicos, no hay, pues, duda posible dentro de una lógica elemental». Y en otro lugar, «El Diccionario oficial de la lengua española, gloriosa por otros tantos motivos, ostenta como lema uno que me atrevo a calificar de no enteramente oportuno, a pesar de haber alcanzado una popularidad de sentencia, sin duda porque como les ocurre a tantas otras sentencias, proverbios y refranes, y como a los lemas de los antiguos blasones (…) su aceptación y conversión en dogma se ha hecho no a favor del contenido sino a favor de la música, de la eufonía de las palabras. Pero, en realidad, la principal función de los organismos que velan por la corrección del idioma es crear a tiempo la palabra exacta que conviene a los hechos y a las ideas nuevas. Adelantarse, en suma, a la sanción empírica de la calle, la cual tiene más en cuenta el garbo de la palabra que su exactitud».
La ciencia en España y la colaboración hispanoamericana
En primer lugar es importante observar la situación española reciente en relación con algunos parámetros de la actividad científica mundial. La tabla 1 muestra la situación de los 15 primeros países del mundo y de la Unión Europea, en cuanto a su producción científica durante el periodo 1993-1997. En ella se observa que la producción científica global de la UE se aproxima a la de los Estados Unidos; y que España ocupa la undécima posición mundial y el sexto lugar en la UE.
| 1993-1997 | |||
|---|---|---|---|
| Número de trabajos | % del total mundial | % de la Unión Europea | |
| Estados Unidos | 1 249 520 | 37,41 | — |
| Unión Europea | 1 184 963 | 35,00 | — |
| Reino Unido | 309 725 | 9,27 | 26 |
| Japón | 290 582 | 8,70 | — |
| Alemania | 269 588 | 8,07 | 23 |
| Francia | 205 826 | 6,16 | 17 |
| Canadá | 168 069 | 5,03 | — |
| Rusia | 123 281 | 3,69 | — |
| Italia | 123 062 | 3,68 | 10 |
| Australia | 89 622 | 2,68 | — |
| Países Bajos | 83 622 | 2,50 | 7 |
| España | 79 047 | 2,37 | 7 |
| India | 73 267 | 2,19 | — |
| Suecia | 63 904 | 1,91 | 5 |
| Suiza | 57 822 | 1,73 | — |
| Rep. Popular China | 57 135 | 1,71 | — |
Cuando, en el mismo periodo, el parámetro considerado es el factor de impacto del conjunto de las publicaciones de la UE, la tabla 2 muestra que España que ocupa la sexta posición en el porcentaje de la producción científica global, se retrasa a la undécima posición en cuanto al factor de impacto, aproximación cuantitativa de la importancia científica de las publicaciones, detrás de países como Austria, Finlandia, Suecia, los Países Bajos y Dinamarca. El factor de impacto relativo —referido a la media mundial— de las publicaciones científicas españolas es de -21, muy por debajo de la media mundial que es la que ocupan, por ejemplo, Austria e Italia. De estos datos puede concluirse que el nivel cuantitativo de la producción científica española no guarda relación directa con la medida de su calidad. La figura 1 muestra la evolución de la calidad del factor de impacto de las publicaciones españolas en comparación con los mismos datos de la UE y de la media mundial; de donde se deduce muy claramente que la pendiente de la gráfica correspondiente a las publicaciones españolas es superior a la de las publicaciones mundiales o de la UE, y, en consecuencia, cómo se van achicando las diferencias entre dichos factores de impacto a lo largo, sobre todo, de las dos últimas décadas.
| Factor de impacto | Impacto relativo a la media mundial (%) | % de la producción científica global | |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 4,32 | +18 | 9,3 |
| Alemania | 3,97 | +8 | 8,1 |
| Francia | 3,8 | +4 | 6,2 |
| Italia | 3,6 | -2 | 3,7 |
| Países Bajos | 4,61 | +26 | 2,5 |
| España | 2,88 | -21 | 3,37 |
| Suecia | 4,53 | +23 | 1,91 |
| Bélgica | 4,13 | +13 | 1,21 |
| Dinamarca | 4,62 | +26 | 0,95 |
| Finlandia | 4,16 | +13 | 0,86 |
| Austria | 3,59 | -2 | 0,8 |
| Grecia | 2,12 | -42 | 0,5 |
| Irlanda | 2,82 | -23 | 0,3 |
| Portugal | 2,42 | -34 | 0,2 |
| Media Mundial | 3,67 | — | — |
| UE-15 | 3,76 | +2 | 35 |
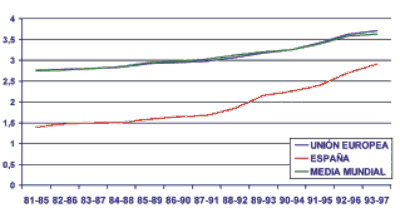
Este factor de impacto globalizado puede subdividirse de acuerdo con la naturaleza de los campos de conocimiento científico. Precisamente, la tabla 3 muestra los países de la UE que lideran —mayores índices de impacto— una serie de dichos campos, sin que España pueda apuntarse a alguna de estas situaciones de primacía científica. La tabla 4 muestra el impacto relativo de las publicaciones españolas, con relación al valor medio mundial, en una serie de especialidades científicas; y no deja de ser importante subrayar que algunas de las áreas de mayor prestigio en España —Bioquímica, Biología molecular, Inmunología, entre otras— muestran valores relativos muy bajos, -42, -46 y -44, respectivamente. Hecho que aparece claramente demostrado en la figura 2, en la que son estas tres especialidades las que, con gran diferencia, encabezan la evaluación cuantitativa de la calidad de las publicaciones, a través de los factores de impacto durante el periodo 1993-1997. Aparente contradicción que se interpreta porque son, precisamente, estas mismas áreas de conocimiento las que, en su conjunto, lideran en el mundo y en Europa la cuantificación de la calidad científica, como se puede observar en la figura 3.
| ESPECIALIDAD | PAÍS | IMPACTO |
|---|---|---|
| AGRICULTURA | Países Bajos | 2,45 |
| ASTROFÍSICA | Austria | 3,13 |
| BIOLOGÍA/BIOQUÍMICA | Alemania | 7,14 |
| QUÍMICA | Dinamarca | 4,75 |
| MEDICINA CLÍNICA | Países Bajos | 5,66 |
| INFORMÁTICA | Finlandia | 1,1 |
| ECOLOGÍA/MED. AMBIENTE | Países Bajos | 3,49 |
| INGENIERÍA | Suecia | 2,64 |
| GEOLOGÍA | Dinamarca | 4 |
| INMUNOLOGÍA | Alemania | 9,28 |
| C. DE MATERIALES | Países Bajos | 2,34 |
| MATEMÁTICAS | Dinamarca | 2,1 |
| MICROBIOLOGÍA | Bélgica | 7,12 |
| BIOL. MOL./GENÉTICA | Reino Unido | 14,36 |
| NEUROCIENCIAS | Reino Unido | 7 |
| FARMACOLOGÍA | Finlandia | 4,89 |
| FÍSICA | Dinamarca | 4,97 |
| C. SOCIALES | Italia | 1,44 |
| % España vs. mundo | % CSIC vs. España | Impacto relativo de España | |
|---|---|---|---|
| Astrofísica | 4,13 | 14,4 | -21 |
| Ciencias Agrarias | ,72 | 34 | -3 |
| Química | 3,47 | 17 | -5 |
| Matemáticas | 3,46 | 1,1 | -17 |
| Microbiología | 3,41 | 18 | -30 |
| Farmacología | 2,84 | 7 | -34 |
| Ecología/Medio Ambiente | 2,76 | 29,4 | -19 |
| Biología y Bioquímica | 2,53 | 16 | -42 |
| Física | 2,46 | 18,8 | 2 |
| Inmunología | 2,26 | 7 | -44 |
| Biología Molecular y Genética | 2,24 | 16 | -46 |
| Ingeniería | 2,16 | 11 | 40 |
| Neurociencias | 2,16 | 14 | -25 |
| Medicina Clínica | 2,09 | 1,4 | -33 |
| C. de Materiales | 1,93 | 34 | 9 |
| C. de la Tierra | 1,74 | 31 | -40 |
| Informática | 1,32 | 3,4 | -10 |
| C. Sociales | 0,46 | 6,4 | -6 |
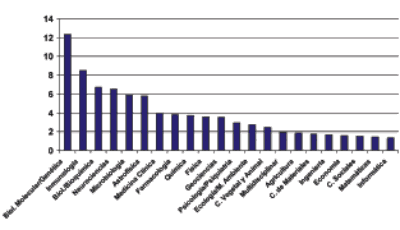
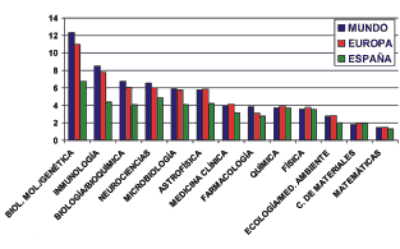
No deja de ser notable la consideración del cociente de los factores de impacto de las publicaciones correspondientes a los periodos 1993-7 y 1981-5, en cada uno de los países de la UE, detallados en la tabla 5. El valor de este parámetro es, indudablemente, un índice del progreso científico que ha tenido lugar entre los periodos considerados; índice cuyo valor máximo corresponde a España, 2,12, frente a una media mundial de 1,31 y una media de la UE de 1,36. La tabla 6 muestra los valores de dicho cociente de factores de impacto, referidos a los periodos 1993-7/1981-5, debidos a una serie de áreas científicas. Estos valores —sin olvidar que son cocientes— permiten apreciar las áreas en las que el progreso científico ha sido superior a la media mundial; aunque bien pudiera suceder, y de hecho es lo que sucede, que los valores bajos de algunos de estos cocientes se deban a que sus niveles antiguos —los denominadores— ya fueran suficientemente altos en el cuatrienio de referencia 1981-5. Interpretación que coincide con los hechos que, en la figura 2 y la figura 3, hablan de la superior calidad global de estas especialidades y que, ya en el periodo 1981-5, alcanzaban en España un nivel apreciable.
| PAÍS | FI93-97/FI81-85 |
|---|---|
| España | 2,12 |
| Austria | 1,75 |
| Irlanda | 1,63 |
| Finlandia | 1,54 |
| Alemania | 1,51 |
| Italia | 1,5 |
| Francia | 1,45 |
| Bélgica | 1,39 |
| Países Bajos | 1,34 |
| Grecia | 1,34 |
| Reino Unido | 1,32 |
| Portugal | 1,28 |
| Dinamarca | 1,26 |
| Suecia | 1,24 |
| Media mundial | 1,31 |
| UE-15 | 1,36 |
| Especialidad | Media mundial | España |
|---|---|---|
| Medicina Clínica | 1,36 | 3,82 |
| Inmunología | 1,20 | 1,13 |
| Microbiología | 1,14 | 1,95 |
| Biología Molecular y Genética | 1,69 | 2,70 |
| Astrofísica | 1,08 | 1,51 |
| Economía y Empresas | 1,26 | 2,18 |
| Farmacología | 1,14 | 1,44 |
| C. Agrarias | 1,42 | 2,06 |
| C. Sociales | 1,14 | 5,21 |
| Ecología/Medio Ambiente | 1,27 | 1,14 |
| Ingeniería | 1,02 | 1,70 |
| Neurociencias | 1,39 | 2,05 |
| Biología y Bioquímica | 1,29 | 1,79 |
| Química | 1,26 | 2,08 |
| Informática | 0,82 | 1,29 |
| C. de la Tierra | 1,21 | 1,79 |
| Física | 1,00 | 1,26 |
| C. de Materiales | 1,28 | 1,22 |
| Matemáticas | 0,95 | 1,68 |
Dentro del tema de las publicaciones científicas, el nivel y la naturaleza de la colaboración internacional y, sobre todo, la colaboración con la ciencia hispanoamericana, son de importancia principal.
La figura 4 nos ofrece un amplio panorama, tanto del considerable aumento de la cooperación internacional de España —que multiplica seis veces el número de publicaciones en colaboración al pasar del periodo 1981-5 al 1991-5—, como de la distribución de dicha cooperación. Dentro de este panorama, cabe destacar la lógica mayoría que ofrece la colaboración con los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia; y, por otro lado, merece la pena subrayar la general escasa cooperación con los países hispanoamericanos, e, incluso, la notable disminución relativa —a casi la mitad de los porcentajes de la totalidad— experimentada por la cooperación con México y Chile.
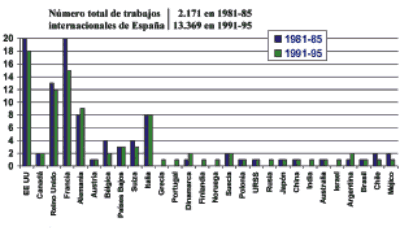
También es de gran interés la consideración de la colaboración internacional, en particular con España, vista desde algunos aspectos de la ciencia hispanoamericana. Así, la figura 5 y la figura 6 desvelan hechos importantes de la cooperación internacional de Argentina y Chile. De un lado, se ven, en ambos casos, muy aumentados los trabajos internacionales de ambos países al pasar del periodo 1981-5 al 1991-5; y, de otro, se aprecia cómo disminuyen las colaboraciones con los Estados Unidos, mientras aumentan las magnitudes de la colaboración científica con España, en particular en el caso de Argentina.
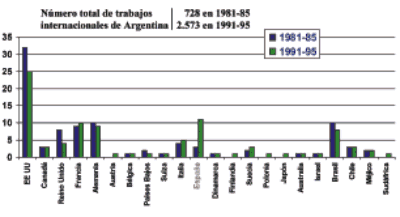
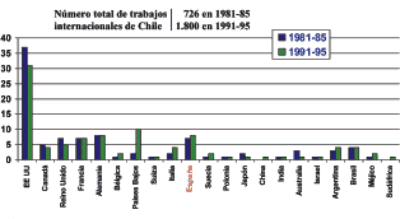
Otra situación de especial interés es la que ofrece la cooperación internacional de Brasil, que presenta la figura 7. Quizás, el dato más destacado de esta cooperación científica es la disminución relativa de la colaboración con Estados Unidos, en tanto que se aprecia una tendencia a aumentar la colaboración con países hispanohablantes, España, Argentina, México y Chile; aunque sus valores absolutos sean en todos los casos excesivamente bajos. De ello es buena indicación la recogida en la figura 8 al mostrar la escasez de recursos totales destinados a la cooperación científica con estos países por parte de las universidades españolas y el CSIC, principalmente. A ambas instituciones se debe casi el 90 por ciento de las copublicaciones españolas e hispanoamericanas durante 1990-6, como se recoge en la figura 9.
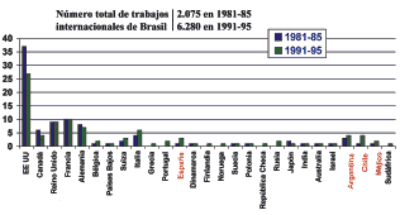
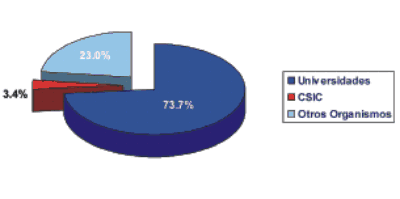
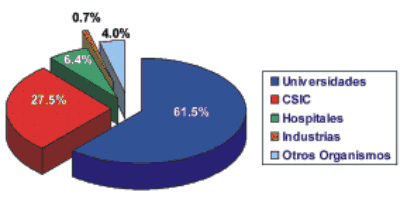
Quizás son estos datos últimos los que bien pudieran resumir las aspiraciones conjuntas del español como lengua científica y de todos los países hispanohablantes en el ejercicio y el disfrute de la creación científica y técnica.