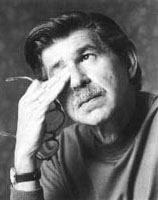
¿Hablando se entiende la gente?Alfredo Bryce Echenique
Escritor (Perú)
No creo que haya un solo refrán que la experiencia no contradiga, en lo más íntimo y cotidiano y también en lo más amplio, en lo más común, en lo más general. Nos movemos entre citas verbales que pueden ir desde un adiós, que repetimos sin pensar jamás en Dios y un vete al diablo que pronunciamos sin pensar necesariamente en el diablo. Son más pesimistas los que creen que el sujeto está hecho por el lenguaje, a su vez formado por la ideología dominante, y que sólo reproducimos nuestra sumisión al emplearlo. Sin embargo, todos aceptamos que se nace en un país y en un idioma, o al menos en la versión local de ese idioma, que viene de lejos y sigue de largo, dejándonos algunos nombres en el camino.
En el II Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue un verdadero peregrinaje del español de todas partes a Valladolid, prevalecieron las versiones más optimistas, aquellas que conciben la lengua como fuente de nuestra creatividad, prácticamente como una forma de darnos albergue en esta vida.
«De niño» —reveló Víctor Hugo—, «hablaba mejor el español y hasta empezaba a olvidar el francés. De haber vivido y crecido en España, me habría convertido en un poeta español, y mis obras no hubiesen tenido el alcance que han tenido, por haber sido escritas en una lengua poco conocida. La caída de Napoleón, y con ella la de José Bonaparte, hizo que mi padre pasara de ser general español a ser general francés, y que yo, como consecuencia de ello, me convirtiera en poeta francés».
Creo que este asunto es poco conocido, pero viene a cuento mencionarlo como una evidencia más del gran cambio del peso internacional de ambas lenguas a lo largo del siglo pasado. Por lo demás, se sabe hoy que Víctor Hugo escribió un diario clandestino en español, en el que relataba con minucia los innumerables incidentes de su tumultuosa vida sexual. Los tiempos han cambiado, y mucho, desde entonces. Los poetas franceses no tienen quién les escriba, por decirlo de alguna dulce manera, y el español, segunda lengua de Francia, hoy sería incapaz de disimular los secretos sexuales de nadie.
Pero volvamos a nuestras citas verbales. El gigantesco optimismo que encierra el latiguillo «hablando se entiende la gente» se ve desmentido a diario por la Historia con hache mayúscula y por mil menudas historias con hache minúscula: parejas que llevan años en un diálogo de sordos, naciones que llevan siglos de vecindad embrollada, religiones que llevan milenios de relaciones confusas. Parece mentira que todavía, después de millones de divorcios y debates parlamentarios, se continúe diciendo que «hablando se entiende la gente».
Y no sólo la experiencia cotidiana contradice el refrán, sino que ahí está el concepto científico de idiolecto, término con que la lingüística designa la lengua de cada individuo. También la lingüística y la filología nos enseñan que lo correcto de hoy fue en muchos casos lo incorrecto de ayer, y viceversa, y que es totalmente imposible escribir o hablar en blanco y negro. La singularidad del idiolecto viene dada por el cúmulo de vivencias personales que condicionan el eco particular que las palabras, acentos y construcciones sintácticas tienen para cada uno de nosotros. Como no hay dos vidas iguales, el poso vital que se va sedimentando en el individuo colorea poderosamente su lenguaje personal. La palabra guerra no significa lo mismo para el que estuvo en el frente y para el que no estuvo; ni siquiera tiene la misma resonancia para el aviador que para el marino, pues han conocido distintos tipos de guerra, con sonidos, colores y hasta olores diferentes, por lo que la palabra evoca una quintaesencia singular de sentimientos y sensaciones en cada individuo. ¿Quién nos asegura que dos mendrugos del mismo pan saben iguales en la boca de dos persona distintas? A una puede gustarle y a otra no, con lo que el reflejo condicionado se va formando de manera distinta. A fin de cuentas, la expresión «más bueno que el pan» pueda parecer absurda a quien detesta dicho alimento, y también el antiguo lugar común poético «besos más dulces que el vino» parece ilógico al lector medio, acostumbrado cada vez a vinos más secos, y en cambio sí suena apropiado a oídos del viejo aficionado al oloroso con pastas de media mañana.
No se trata de logomaquias extravagantes sino de un hecho muy real, de cuyas consecuencias nos percatamos a menudo aunque más o menos conscientemente. Cada vez que alguien nos dice «te quiero mucho» o «le pagaré pronto» o «el monte tal queda aquí cerca» (en Perú se oye a menudo decir «aquisito nomás»), comprendemos que no sabemos qué significa mucho, pronto o cerca. Ni siquiera sabemos qué significa para nuestro interlocutor el verbo querer. Nuestro interlocutor está hablando su idiolecto. Nosotros, naturalmente, también el nuestro propio, aunque creamos que es el verdadero patrón internacional o universal, paradigma de precisión objetiva. Pero el caso es que podemos conversar durante años sin llegar a saber a ciencia cierta lo que el otro quiere decir en su idiolecto. Hablando, por consiguiente, no se entiende la gente.
Ahora bien, como a veces es imprescindible reducir al mínimo el margen de error, el hombre ha ido inventando diversas jergas especializadas para al menos mitigar en cada una de las correspondientes actividades la confusión que engendra el subjetivismo. La terminología jurídica y en concreto la de la letra de cambio son un modelo de precisión objetiva comparadas con la expresión «le pagaré pronto». La descripción topográfica es un prodigio de exactitud frente a la frase «queda aquí cerca». Y sin embargo pleiteamos y nos extraviamos en la sierra, y no siempre por mala fe o por necesidad. ¿Por qué entonces?
Si estamos de humor filosófico podemos atribuir el malentendido crónico en que vive el hombre al hecho evidente de que la realidad es inefable. Inefable, claro, en el sentido estricto de la palabra: indecible, inexplicable, a veces enmudecedora. Las palabras no bastan para explicar el mundo. La lengua se inventó para comunicarse, para transmitir información, pero nunca cumple del todo su misión. Ni siquiera lo consigue con la ayuda de otros lenguajes complementarios, bien sean arcaicos como la mueca, el gruñido, el gesto, bien sean modernos como la fórmula matemática o la fotografía. De puro vasta y compleja, la realidad es irreductible a unos cuantos sonidos o líneas, a pequeños símbolos. Ni Proust con millones de esos pequeños garabatos que llamamos letras explicó por completo los celos ni Einstein con cinco explicó el universo.
Si por el contrario estamos, más modestamente, de humor filológico, cabe achacar el perpetuo malentendido de los hombres a la tensión insoluble entre llaneza y exactitud. La llaneza —virtud no chica cuando hay que comunicar algo— se convierte en simpleza si pasa de ciertos límites. Esos límites los marca la información que se pretende transmitir: si es mucha y compleja, la única manera de transmitirla al interlocutor será con un lenguaje muy exacto. Ocurre, sin embargo, que a su vez la exactitud no puede traspasar ciertos límites so pena de convertirse en enigma y que a la exactitud de cualquier definición debe añadirse la facilidad para entenderla.
No siempre es posible avenir sencillez con precisión. Si por sencillez o llaneza en el lenguaje entendemos la capacidad de expresarse en palabras comunes y claras, habrá que entender que ciertas faenas complicadas como gobernar un barco o calcular una órbita celeste imponen el abandono ocasional del lenguaje común por insuficiente y el recurso a una jerga complementaria. Por supuesto esta necesidad no afecta a los políticos, tan a menudo inventores de la única jerga inútil que conoce la Historia. Cuando uno dice «no se puede hipotizar un futurible» (en vez de «no se puede adivinar el porvenir») está enunciando una perogrullada con palabras inexistentes o rimbombantes. Ahí la llaneza le habría dado mucho mejor resultado. En cambio cuando un marino ordena «larga escota del trinquete; caza mayor al medio» es que no tiene otra manera de decirlo. Igual le pasa al médico si dice «la talasemia es una deficiencia en la producción de hemoglobina A». Ninguna de las tres frases citadas es llana; el hombre de la calle no las entendería. Pero las dos últimas son inevitables tecnicismos. Cualquier otra formulación en habla popular sería peligrosamente vaga. El tecnicismo es un mal menor. Peor es la ambigüedad. E ideal sería que cada uno de nosotros conociese todos los vocabularios existentes en nuestra civilización. De hecho ocurre así en las sociedades primitivas, donde cualquiera puede dominar todas las terminologías peculiares pues pocas son las técnicas correspondientes, tan sólo casa y pastoreo, por ejemplo, y además son ejercidas por todos. Es la división del trabajo la que fragmenta el habla común en jergas, dejando únicamente un núcleo de lenguaje general. Tal como afirma Martha Hildebrandt): «Desde el punto de vista del habla concreto, la lengua general resulta sólo útil entelequia, y puede identificarse con el concepto general de lengua (…) Sin embargo. La lengua general o internacional debe ser el medio de expresión conscientemente elegido en el caso del ensayo, de la filosofía o de la ciencia. No así de la literatura; toda auténtica creación literaria escapa a su férula, so pena de dejar de ser creación, o aun literatura».1 Y, hoy más que nunca, el llamado español internacional, aquél que nace de algún tipo de acuerdo, aunque sea tácito, para evitar las palabras distintas, las palabras no comunes, como es el caso de los principales canales de televisión del mundo hispanohablante, en los que el porcentaje de palabras que los espectadores de todos los distintos países no logran entender apenas llega al 1 %. También, como señala Alberto Gómez Font: «La necesidad de algún tipo de acuerdo se percibe hojeando los libros de estilo aparecidos en España y en América en los últimos años, pues nos encontramos con que, sobre todo en el caso de los libros publicados en España, muchos de ellos, la mayor parte, son copias de otros, especialmente de los dos pioneros: el Libro de estilo de El País y el Manual de Español Urgente.2 En este sentido, el propio Gómez Font, miembro del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE, sugiere la redacción de un libro de estilo cuyo componente básico sea un cóctel en el que los ingredientes fueran todos los manuales y normas de redacción periodística existentes, para evitar la dispersión y la fragmentación del español periodístico.
No debemos olvidar, sin embargo, que todos los oficios y todos los saberes tienen su jerga, por lo general tanto más hermosa cuanto más viejo es el menester. Esa jerga tiene mayoría de palabras desconocidas para los profanos. Piénsese en el habla de los músicos o de los carpinteros. Tan sólo entendemos una parte de su léxico especial, y es la parte que corresponde a los objetos o procedimientos tan extendidos que alcanzan al gran público, y entonces esas palabras pasan a engrosar el caudal del lenguaje general. No hace falta ser corchero para saber lo que es un alcornoque, pero quizá sí para saber lo que el bornizo.
Los hombres intentan remediar su esencial incomunicación acuñando neologismos de todo tipo que aspiran a la precisión absoluta, pero el propio éxito de algunas palabras las populariza y devuelve al caudal común del lenguaje, donde terminan perdiendo consistencia y concreción y provocan el nacimiento de nuevos términos supuestamente exactos, al igual que una gota de agua o un copo de nieve tienen una individualidad y una pureza iniciales que desaparecen al ir engrosando el grande y lento río del idioma. Por ello la lexicografía, al pretender fijar las definiciones de los vocablos, acomete una labor semejante a la de Sísifo subiendo incansable una piedra que siempre volvía a caer. Ningún diccionario o libro de estilo es definitivo y esto nadie lo sabe mejor que sus propios redactores. Saben que las palabras y sus significados son meras, pálidas reproducciones de las actividades, saberes y sueños de los hombres; saben que éstos, en su patético frenesí, cambian cada vez más de prisa sus fetiches verbales. No ignoran los lexicógrafos que ya no basta el diccionario-foto, imagen estática de un momento de la evolución de la lengua y por tanto anticuada al cabo de unos años, sino que hay que aspirar al diccionario-cine, imagen dinámica de un texto cambiante conseguida mediante sucesivas ediciones de la obra. Tal es la tarea que cumple, por ejemplo, el Departamento del Español Urgente de la Agencia EFE, con la publicación de diccionarios como El neologismo necesario o El idioma español en el deporte. Y dos cosas dificultan y a la vez facilitan ese empeño: la internacionalización del lenguaje y la lluvia de neologismos. Ambas son evidentes pero también mal comprendidas.
Solemos creer que un neologismo es simplemente una palabra nueva. No es eso, sin embargo, lo que dice la Real Academia Española. Su diccionario define neologismo como «vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua». Es decir que el neologismo puede ser también una palabra vieja con nueva acepción o una palabra vieja en otra lengua y nueva en la nuestra. Por ejemplo, en el lenguaje juvenil contemporáneo existen incontables neologismos, pero ninguno, que yo sepa, es palabra demostrablemente nueva.
En suma, nada nuevo estoy revelando al decir que el lenguaje no se crea sino que se transforma, por grande que sea la importancia de los neologismos y su repercusión en la tarea lexicográfica. Por un lado los neologismos facilitan esa labor, puesto que dichas palabras nacen con un significado muy preciso, el correspondiente al nuevo objeto o idea que encarnan, y no adolecen de la vaguedad propia de muchas palabras deshilachadas por el uso, las modas y las distintas acepciones regionales. Siempre será más fácil averiguar el significado unívoco del neologismo mercaptopurina que el equívoco sentido del añejo y vulgar vocablo borde. Pero no es lo mismo —y ahí comienzan los inconvenientes de los neologismos— conocer el significado exacto de una palabra que saberla definir con claridad, precisión y brevedad.
En cuanto a la internacionalización del español, vemos que se trata de un fenómeno de capital importancia en el quehacer lexicográfico y que no deja de tener su ambigüedad. Sin remontarnos a la hegemonía del latín, que aún perdura en lenguajes como el jurídico o el eclesiástico, hace ya muchos siglos que las artes y las ciencias empezaron su homogeneinización terminológica, al menos en el mundo occidental. En algunos saberes y actividades el predominio de ciertas naciones era tal que casi toda su jerga tiene el mismo origen nacional: el lenguaje de la heráldica es francés como el de la música es italiano o el de los deportes es inglés, y el español internacional no ha hecho ni hace nada más que adaptar con leves retoques ortográficos las palabras importadas. En estos casos ha habido desde hace tiempo internacionalización del español, aunque a veces por sumisión a una lengua nacional. En otros casos la unificación internacional sobreviene de forma más paulatina y a través de la adopción general de palabras procedentes de diversos idiomas, no de uno solo.
Actualmente, a medida que avanza la globalización, se va imponiendo por doquier la fuente neologística inglesa. Pero no siempre se ha empleado el neologismo a ultranza, ni siquiera el procedente del inglés, tan omnipresente en la vida de hoy. Por ejemplo, en España no se ha impuesto la unanimidad en torno a computadora (del inglés computer) sino que se ha preferido ordenador (del francés ordinateur). En cualquier caso, la creciente unificación internacional del lenguaje es un hecho, y es grande su intensidad y rapidez. Claro que esta última, la moderna celeridad de exportación de neologismos y la prontitud de su adopción, también constituye un fenómeno ambiguo: esa misma celeridad puede imponer una vida fugaz a la palabra. Valga un solo ejemplo. En la noche del 3 al 4 de octubre de 1957 nació con súbita fuerza la palabra sputnik. Una palabra que hasta entonces sólo se conocía en Rusia se convirtió de pronto en internacional tras el lanzamiento por la Unión Soviética del primero de estos ingenios. La gente de mi generación recuerda la palabra pero sospecho que muy pocos de nuestros hijos saben lo que es un sputnik. A veces la palabra es efímera, en el léxico como en todo lo demás.
La importancia del inglés es hoy de todo punto incomparable con la de ninguna otra lengua: no es que sea mayor, es que es de otro orden de magnitud. Eso puede gustarnos o no, pero es indiscutible. En cambio es muy discutible la trascendencia política de ese hecho. Cuando un idioma se convierte en lingua franca, en lengua de comunicación mundial, deja de ser propiedad de un estado o de una cultura. El latín siguió siendo la lengua culta de occidente mucho después de desaparecer el poder político del Imperio romano y el francés siguió siendo la lengua de la diplomacia internacional tras el ocaso de la hegemonía francesa. Ni siquiera está claro que la expansión global de un idioma sea siempre beneficiosa para la cultura correspondiente. Los filólogos españoles ya no hablan casi de la fragmentación lingüística del castellano, pero los estudiosos del inglés cada vez se refieren más al riesgo de ver su lengua reducida a un basic English para que pueda cumplir con su papel mundial.
Cuanto antecede no hace sino reforzar la importancia de una correcta labor lexicográfica como la de los diccionarios y los libros de estilo, que impida la aparición simultánea de diversas traducciones de, adaptaciones y calcos de los términos regionales, como lo hace la edición del 2001 del Diccionario de la Real Academia Española al presentar un significativo aumento en el uso de los términos procedentes de América y de Filipinas: hay 12 122 artículos que tienen una o más acepciones correspondientes a estas zonas (la edición anterior contenía 6141). Hay 18 749 acepciones que tienen una o más marcas correspondientes a América y Filipinas (en la edición anterior había 8120). Y hay 28 171 marcas correspondientes a las zonas aludidas (la edición anterior contenía 12 494). Ese cometido de fijación, más la tarea en sí definitoria, constituyen un trabajo en sí hercúleo, que requiere de conocimientos profundos de la lengua española y de lenguas extranjeras, de nuestra filología y de las ciencias y de las artes y de la literatura. Y exige, sobre todo, de una laboriosidad y una paciencia de monjes.
Por fortuna, al ser la lexicografía tanto una pasión como una ciencia, nunca le han faltado seguidores abnegados y de saberes varios y siempre ha existido una tradición de lexicógrafos procedentes de diversas disciplinas. Algunos de los mejores diccionarios están hechos por personas sin especialización filológica estricta: por un familiar de la Inquisición como Covarrubias, un médico como Littré, un profesor de enseñanza media como Murray, un astrofísico como John Sykes, o un ingeniero industrial como Pompeu Fabra. No eran sin embargo meros aficionados, pues no puede llamarse aficionados a quienes se entregan cuerpo y alma a una labor tan ardua y que jamás —que se sepa— ha enriquecido a nadie. Parece más bien una vocación ardiente, un deseo insaciable de acumular y clasificar, parecida al ansia taxonomática de Lineo. Claro que esa pasión lexicográfica ha llevado demasiado lejos a algunos. Cierto colaborador externo de Murray le había enviado decenas de miles de fichas con citas para el Orford English Dictionary. Como Murray no lo conocía, fue a buscarlo un día a su dirección en el campo.
Lo encontró en un manicomio, donde llevaba años encerrado con una buena biblioteca, y desde donde le enviaba las fichas. Otro escribió un poema épico demostrando que su jefe en la sección de diccionarios era el Anticristo. En un delicioso y olvidado libro de ensayos,3 el escritor cubano Alejo Carpentier recordaba la historia de aquel mono al que se le forzó a aprender francés y terminó hablando latín. Desconfiemos pues de refranes como el que afirma que hablando se entiende la gente.
Notas
- 1. Martha Hildebrandt, Peruanismos. Moncloa editores. Lima, 1969.

- 2. Alberto Gómez Font, «Una guía del “español internacional”: los libros de estilo de los medios de comunicación». Departamento de Español Urgente. Agencia EFE. Madrid, 2004.

- 3. Alejo Carpentier, Tientos y diferencias, Editorial Arca. Montevideo 1962.
